Se cuenta que Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad viviendo más de la caridad ajena que del periodismo, con cuyo ejercicio hace cuarenta años como ahora, quizá sea más fácil morirse de asco que ganarse la vida. Cuentan también que uno de los descubrimientos en neurociencia más relevantes de los últimos cincuenta años (el hallazgo del BDNF, el factor de crecimiento derivado del cerebro, que nos permite augurar un futuro en que las neuronas dañadas por falta de riego sanguíneo, accidentes o depresiones podrán recuperarse y reproducirse) fue realizado en circunstancias tan precarias o más que las del escritor colombiano. En efecto, únicamente el entusiasmo de Rita Levi Montalcini, judía de origen y premio Nobel de Medicina, permitió que en medio de la Segunda Guerra Mundial, y montando un laboratorio improvisado en su casa, al tiempo que se escondía de los nazis, sintetizase esta prodigiosa sustancia en cerebros de embriones de pollo.
Existe una miríada de ejemplos históricos desde Van Gogh y la ayuda económica de su hermano Theo hasta las ideas peregrinas de un tal Henry Ford sobre la producción en cadena, que sostienen cómo de la precariedad y de la incertidumbre, personas animadas por el mayor de los optimismos, han logrado extraer tesoros de la creación artística, de la ciencia o de los negocios. A diferencia del “analfabeto de la esperanza” para el “genio innovador” el término opuesto a felicidad, no es desgracia ni infelicidad, sino optimismo. ¡Seamos felices cuando las condiciones lo hacen posible, y cuando no, optimistas acerca de volver a serlo! – se diría que es su máxima.
Cuestiones diversas han hecho tradicionalmente de nuestro país un campo poco fértil para esta actitud de confianza en el futuro, de nula certidumbre en la potencia propia y de malos deseos a la ajena. Al cóctel tradicional de aislamiento geográfico y político, de envidia e ingratitud, que señalaba Pérez Galdós, la globalización ha añadido una quinta simiente fatal: la dependencia de la recompensa. Y es que la influencia de otros modelos económicos ha instalado en el ideario general de toda una generación el derecho universal –una vez con obvio sentido proteccionista del trabajador– “a una compensación material e inmediata por todo desplazamiento a más de tres metros del sofá, o lo que es lo mismo, por cualquier estudio, trabajo o recado realizado”.
Nos guste aceptarlo o no, estemos convencidos de que es lo justo socialmente o no, hemos educado una generación de Naomis Campbell, que no se levantan de la cama si no es por un número de ceros superior a 3.
Este parapeto mercantilista y “digno” de quien pretende acceder al mercado laboral funciona mal si no se acompaña de otros dos impulsos y contrapesos dominantes en culturas distintas a la nuestra: la vocación de buscar novedades y de aceptar riesgos en ese proceso. Es claro, además, que para que estas dos dimensiones no nos lleven al descalabro se exige un prerrequisito básico: una buena formación (es decir, la equilibrada suma de conocimientos, habilidades técnicas e información relevantes).
Se quejarán muchos jóvenes y padres preocupados de que aún con todo eso no es suficiente. Pues, por supuesto, no existe más que formación ficticia si a lo que nos referimos es a una carrera universitaria que no lleva aparejada fascinación y desvelo. No existe formación sin fe en que lo que uno hará tendrá la capacidad de modificar la realidad. No hay formación sin el reconocimiento social del esfuerzo que supone, parafraseando los versos de Kipling, “no desfallecer cuando todo falla alrededor”. Encarna por tanto el mejor legado para estudiantes e hijos a nuestro cargo transmitir un sentimiento básico de confianza en el futuro, que sólo tiene lugar de manera coherente cuando se alimenta la devoción por la empresa de nuestras vidas. Legitimar sus quejas y su indignación es más reconfortante y menos problemático que dejar de únicamente criticar el rumbo para retomar los remos.
De ahí, que el cínico, (padre, hijo, becario o jefe), sea socialmente tan reprobable como el psicópata. Nada daña más el tejido neurológico de una sociedad que la gangrena del cinismo. No casualmente ni el desencanto ni la amargura han conseguido mejorar nunca el estado del arte de ninguna especialidad, de ninguna disciplina, de ninguna compañía, de ningún país. Vistámonos cada mañana más de optimismo y menos de diseño, y nuestros hijos y estudiantes se contagiarán de nuestro estilo. Porque, aún intangible, el vitalismo es la única herencia no dilapidable.
Artículo publicado en www.altodirectivo.com http://altodirectivo.com/editorial/18960/-optimismo-economia-directivos-empresa







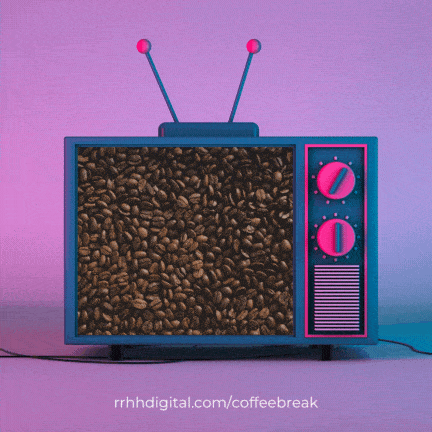


Los comentarios están cerrados.