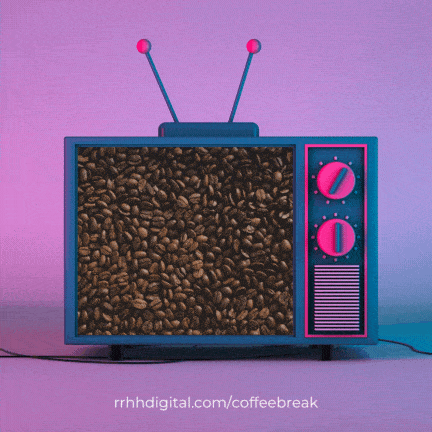Las flores del jardín se marchitaron. Yo las veía marchitarse y algún lejano impulso me decía que les echara agua, pero mi cabeza no estaba para flores. Las reuniones que parecían relevantes pasaron a ser indiferentes. Se me hacía difícil seguir el ritmo del juego de mis preciosas hijas pequeñas. La ebullición de pensamientos se acompañaba con la inexistencia de pensamientos, bailando de un momento a otro sin ningún tipo de compás. Intentaba controlarlo con escaso éxito, especialmente cuando el tobogán de imaginación caía en picado hacia un negro absoluto.
Tengo recuerdos absurdos, como la ropa que llevé cada uno de esos días. También recuerdo a otras personas que esperaban en la sala de urgencias. Una mujer mayor, aparentemente en buen estado de salud, acompañada de su hija y sus dos nietos pequeños. Un señor que vomitaba tres asientos más allá de mí, acompañado por su mujer y su hijo. Un chico joven que escuchaba canciones en su cabeza y no quería que le llevaran al hospital psiquiátrico. Una chica que tomaba drogas y que corría por el pasillo, perseguida por enfermeros y seguridad, diciendo que aquel sitio no era su mundo.
Fueron días borrosos en urgencias con detalles grabados a fuego, mientras esperábamos primero el diagnóstico, y después el tratamiento de mi hermana. Entró un sábado en urgencias y no salió hasta el martes; no para volver a casa sino para entrar en quirófano. En ese paseo de urgencias a quirófano la acompañamos todos ocultándole nuestros miedos y sonriendo, cogiéndola de la mano. Ella estaba convencida de que sería una intervención menor, como le habían comentado los cirujanos. Nosotros, por algún motivo, que acabarían teniendo que proceder a la operación mayor y de riesgo por sus antecedentes.
El paso de las horas sentados en un pasillo que miraba hacia los ascensores, enfrente del quirófano, y sin recibir noticias de ella, nos confirmaba que habían pasado a la intervención quirúrgica que
llevaban intentando evitar desde el sábado. Ninguno de nosotros lo dijo en voz alta; tampoco hizo falta. Los nervios se materializan de varias formas: el movimiento constante del pie; levantarse y sentarse; ir al baño y volver sin haber pasado por el baño; hablar de algo absurdo y al segundo
callarse porque no tiene sentido; sacar el móvil, mirarlo, guardarlo, sacarlo; mirar la hora una y otra vez para confirmar que no ha pasado un minuto completo; mirar el reloj para ver la hora y no saber la hora. Todo ello por separado o a la vez, mientras esperábamos a tan solo unos metros de donde mi hermana dormía con anestesia total y donde los cirujanos, con gran destreza, iban sacándole los intestinos y “arreglándolos”.
Primero salieron los cirujanos con la tensión de las tres horas previas escrita en su rostro. “Ha salido todo bien”, nos dijeron, y a partir de ahí dejé de escuchar. Explicaron las complicaciones, pero sería incapaz de replicar sus palabras. Creo que nunca olvidaré la imagen de mi hermana saliendo del
quirófano, completamente dormida en la camilla, ni el hilo de voz de mi padre llamándola por su diminutivo sin que ella reaccionara con su habitual sonrisa.
No fue hasta una hora después, cuando nos dejaron verla, que respiramos tranquilos.
Los pensamientos volvieron a su curso normal en los siguientes días, aunque con cierta lentitud. Las reuniones volvieron a tener sentido, el juego de mis hijas era fácil de seguir, las flores del jardín comenzaran a respirar con el agua.
Permiso por ingreso de un familiar
Cuenta una anécdota que a la pregunta de cuál fue el primer signo de civilización en la humanidad, la antropóloga estadounidense Margaret Mead no habló de, por ejemplo, las ciudades. Se refirió al primer fémur encontrado de alguien que se lo había fracturado y sanado. Según explicó, en el reino animal si te rompes un hueso falleces. Eres presa fácil para depredadores, pero complicada de cargar contigo. La civilización comenzó cuando una persona se fracturó el fémur y sus acompañantes le proporcionaron protección, cuidados y comida, esperando a que sanara. Íñigo Errejón rescató esta anécdota en los tiempos oscuros del coronavirus añadiendo que “el primer fémur cicatrizado indicaba que por primera vez en la Humanidad no éramos desconocidos el uno para el otro, sino que teníamos instituciones de solidaridad que cuidaban, también de los que habían tenido mala suerte o de los más débiles”. Aunque es una anécdota incierta, el mero hecho de haberse popularizado tanto indica lo mucho que valoramos las personas el ser cuidados y el cuidar.
Desde junio de 2023, el permiso por ingreso de un familiar ha aumentado a cinco días laborales. ¿Es mucho, es poco? Si se trata de un familiar que tiene varias personas que le pueden hacer compañía, ¿es necesario que todos los familiares disfruten de cinco días laborales? ¿Pueden turnarse a lo largo del día para no faltar al trabajo, o que no falten uno o dos de los familiares, o que falten menos horas? Tal vez teletrabajo por la mañana y luego al hospital, una fórmula que no importune a la empresa. Intervenciones, además, las hay de todo tipo: graves, leves, incluso hay hospitalización sin intervención.
Tanta lógica choca con el hecho de que las personas somos un cúmulo de sentimientos, incertidumbres, pensamientos y necesidades no siempre racionales. Ya no necesitamos estar al lado de una persona con el fémur roto para evitar que sea presa de depredadores, pero hay necesidades que no se miden por gravedades.
El trabajo da sentido a la vida de muchas personas además de ser un sustento de vida, lo cual de por sí no es poco. Sin embargo hay momentos en que, por mucho valor que tenga, pierde relevancia total frente a otros hechos. Es entonces cuando la empresa puede permitirte centrarte en lo que en ese momento es más importante para ti, especialmente porque habrá partes ineludibles de tu vida que continuarán en marcha.
Momentos así definen la verdadera cultura de una compañía, más allá de los valores redactados en su página corporativa.