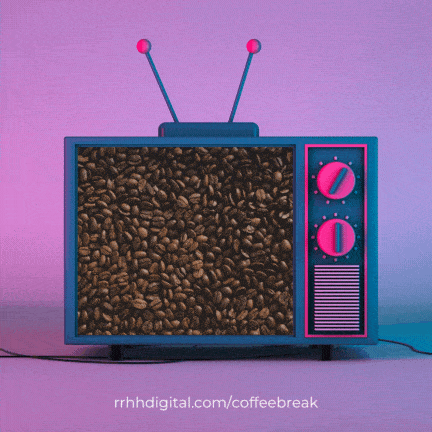La vida de Bea había entrado en un paréntesis que solo podía cerrar esa llamada.
Trataba de ocupar su cerebro en cosas más intrascendentes como la gestión de la respiración o la coordinación de sus pies al caminar, pero una y otra vez sus pensamientos volvían al mismo lugar. Y como resultado de sus disquisiciones acababa vagando sin rumbo por las calles, sin siquiera percibir el sonido de los cláxones que algunos conductores hacían sonar en señal de desaprobación de aquel errante caminar que le llevaba a atravesar calzadas haciendo caso omiso a la colocación de los pasos de peatones.
“Me da igual, si no me seleccionan, me quedo donde estoy que tampoco estoy mal” dijo a sus más allegados en un ejercicio de inconsciente hipocresía. A fin de cuentas, también trataba de engañarse a sí misma. De negarse lo evidente, que después de la tercera entrevista le había picado el gusanillo de la ilusión.
Había comenzado a fantasear con su email de despedida, había curioseado los pisos en alquiler cercanos a aquella empresa, y había visto los colegios de aquella zona. Hasta había pensado que, con el nuevo sueldo, quizás podrían invertir la paga doble en esa promesa inconclusa en la que se había convertido el viaje a Disneyland París. Carla lo merecía.
Estar tan ilusionada era sin duda lo mejor… y lo peor. Era caminar por el borde de un abismo rodeado de unas vistas espectaculares hacia un futuro incierto. Y cuando miraba hacia atrás se maldecía a sí misma por haber contestado de manera contenida aquella pregunta sobre sus motivos de cambio, por haber hablado con un tono neutro de crecimiento profesional, en lugar de dejar desbordar ese torrente que corría en su interior clamando acerca de su autorrealización, de romper un techo de cristal, y de alcanzar una vida mejor para ella y su familia.
Hacía siete días que le dijeron aquello de “te diremos algo antes de una semana”. Y ni siquiera aquel Lorazepam que se dijo que no se iba a tomar había logrado calmar sus nervios.
No se consideraba a si misma una mujer violenta. No lo era. Pero, si hubiera podido, hubiera estrangulado con sus propias manos a aquel teleoperador que llamó desde un número desconocido para ofrecerle una oferta personalizada a pesar de que no sabía ni su nombre.
Qué largos se le hicieron esos dos segundos de silencio al otro lado de la línea hasta que escuchó aquello de “¿Me podría decir con quién hablo?”
Quizás había sido una señal. Una mala señal. Quizás aquella sería la única llamada que recibiría aquel día. Y, aunque volvía a mentirse a sí misma diciendo que aquello entraba dentro de lo normal teniendo en cuenta que aquel reclutador probablemente manejase varios procesos a la vez, pensar en que al final la llamada no se produjese, le indignaba. Le molestaba, más que nada, que aquel seleccionador, en representación de su compañía, no cumpliese su palabra.
Sería como un primer desengaño en mitad del proceso de enamoramiento de aquella empresa. Quizás eso es lo que le pasaba, que se había dejado embelesar. Probablemente no merecería la pena abandonar su trabajo de los últimos cinco años solo por un flechazo laboral. De repente, parecía escuchar con claridad como su madre le decía “más vale lo malo conocido…”
Su mundo era una montaña rusa emocional a la cuatro de la tarde. Su concentración era tan inexistente que pensó que lo más coherente por su parte era haberse cogido aquel día de vacaciones, porque en aquel estado no podía dar pie con bola.
Claro que, si se hubiera cogido vacaciones para que luego no hubiera habido llamada, habría alcanzado cotas hasta ahora inalcanzables de sentirse gilipollas.
Mientras tanto, Dani abrió su Outlook. Como cada tarde repasaba esas tareas con las que materializaba las promesas a los candidatos. Y allí halló la de Bea. Sin dudarlo llamó al responsable de la contratación. No tenía mucho sentido alargar aquel proceso. La terna final de candidatas cumplía los requisitos del puesto. Era hora de tomar una decisión.
A las cinco de la tarde tenía un hueco en su calendario bloqueado para contactarlas. A estas alturas del proceso siempre resultaba doloroso dar explicaciones sobre las negativas, pero por muy tentador que resultase demorar aquellas llamadas hasta el día siguiente, aquello también formaba parte de su trabajo. Un trabajo que precisamente adoraba porque sabía que al otro lado de su teléfono además de una voz había una vida.
Lo que Dani no sospechaba esta vez es que la vida que había al otro lado era la de Carla, la niña que tres meses después de La llamada pudo conocer en persona, o más bien en roedor, a Mickey Mouse.