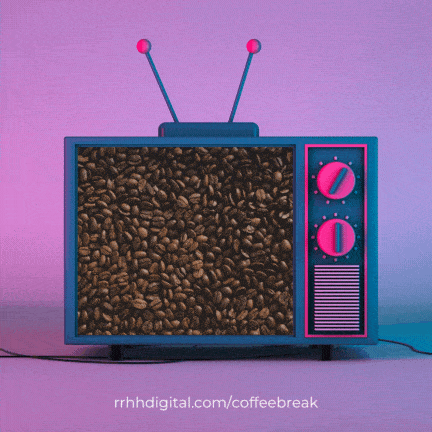Risotto: dícese de esa receta de cocina de elaboración fácil, que acaba convirtiéndose en un plato recurrente, sencillo por sus ingredientes y delicioso por su cremosidad, a la par que al dente en su interior, tradicional, y que no suele defraudar ni dar sorpresas.
Rómulo llevaba años trabajando en la empresa. Italiano de nacimiento, de carácter y sonrisa afable, observador, leal y perro de presa, llegado el caso. Por estos atributos era considerado el mejor bedel en muchos años. En la compañía siempre había mucho movimiento, no sólo de visitas, sino de empleados que entraban y salían, que subían y bajaban…. Rómulo trataba a todos con la corrección, confianza y respeto que demandaba su cargo. Muchas horas en su puesto y su afición por la cocina le habían desarrollado un pasatiempo: atribuía un plato de cocina a cada uno de esos empleados que veía a diario y que conocía bien; por eso yo no me ofendía cuando por las mañanas me saludaba: “Buongiorno, ¿qué tal hoy el risotto?”. Se había convertido en un ritual entre colegas de distinto rango pero que rezumaban sintonía. Quizás si me hubiera llamado burrata o gelato me hubiera dado que pensar. Yo también tenía afición por la cocina, así que me sentía a gusto con el apodo culinario que me atribuyó Rómulo desde que me hice cargo del departamento de dirección de personas.
No era de noche, era lunes por la mañana, y sin embargo llovía. No iba a ser un día como cualquier otro, pues firme era mi determinación de presentar la carta de dimisión. No todos los días se ve renunciar a la persona responsable de personas, debía estar a la altura de las circunstancias, y aun habiendo leído, e incluso ayudado a redactar cientos de cartas similares, no sabía qué decir en la mía.
Puede que fuera por la casualidad de la climatología adversa o quizá por ese ojo entrenado diariamente de Rómulo; el caso es que su saludo matutino se salió del guion: “Buongiorno, no creo que hoy haga falta añadir más agua al risotto”. Estas palabras me retuvieron unos segundos más en aquella incómoda escalera que usaba para subir a la denominada “zona noble” donde se encontraban los despachos de los directivos. Sonreí a Rómulo furtivamente, aunque seguro que él percibió el gesto, y seguí subiendo. Iba pensando que nunca me gustó eso de “zona noble”, como si el rango otorgara la bonhomía y la profesionalidad, y que había mucha más nobleza en Rómulo que en muchas otras personas con firmas de mail de varias líneas, llenas de palabras rimbombantes y pretenciosas, pero con puestos vacíos de contenido.
¿Cómo había llegado hasta aquí? Nada de lo que había aprendido me había preparado para esto. Tenía claro cómo actuar en casos de acoso, había sabido acompañar a empleados, de ambos sexos, que acudían destrozados por estos episodios que a menudo desembocaban en un insalvable “burnout”. Pero ¿qué hacer cuando te das cuenta de que eres tú el protagonista de la historia?
Profesionalmente intachable, sabía lo que había que hacer, y, sobre todo, lo que no hacer. Como todo responsable de recursos humanos valía más por lo que callaba que por lo que hablaba, pues podía haber hecho temblar los cimientos de la organización con sólo deslizar unas palabras…. No era ni es mi estilo, pensaba. Yo a lo mío, a seguir trabajando, mucho y bien, a preocuparme por mi gente y el futuro de la empresa. Había llegado a ese punto de madurez en el que sabes que sentirte como Suiza es lo que toca en tu profesión, y no involucrarte en bandos como si de los moros y cristianos de Alcoy se tratara. Para los sindicatos, los seniors y las nuevas incorporaciones yo era un gran libro en pequeño formato.
Todo el mundo era ajeno a la travesía de desolación interior que estaba viviendo y, tras unos complejos despidos, empecé a recibir mensajes anónimos: algunos se burlaban de mi cojera, una tara menor arrastrada desde la infancia, otros de mi imposibilidad de tener descendencia, otros de mi supuesto affair con otra persona de la zona noble. También me espiaban por la ventana para saber con quién me reunía. Llegó un momento que decidí pedir a un familiar que me recogiera a la salida del trabajo. Intenté minimizar el impacto que me causó ser objeto de tales dardos, pero no obré bien: Debí haber reconocido que todo aquello me afectaba y que eso no menoscababa mi profesionalidad. Mi empresa había dejado de ser un lugar seguro para mí.
Por si fuera poco, todo se agravó con la incorporación de un nuevo “activo” a la “zona noble”. Al principio fueron hechos y comentarios sutiles que yo me empeñaba en no ver y no creía posible que me estuvieran pasando a mí, pero un compañero me abrió los ojos: “Tú nunca habrías consentido que esta situación la sufriera otra persona”. A partir de ahí: un cambio de ubicación degradante, reuniones clandestinas con miembros de mi equipo a los que se insinuaba que me sugirieran una reducción de jornada, exclusiones de distintos comités de gestión de las que me enteraba “por la prensa”, negativa a efectuarme la evaluación de desempeño, miradas de compasión de compañeros atemorizados por ser los siguientes, comidas en soledad en la cantina, etc.
Lo siguiente fue que no me motivaba ir a trabajar. Iba, pero salía en un estado de extenuación psíquica y física difícilmente soportable. Mi risotto había llegado al punto de saturación a pesar de tener los mejores ingredientes. Llegué a dudar de mi valía, de si yo había cambiado. Familia y amigos aseveraban que no, y que, para el acoso, “llámalo por su nombre” me decían, no había razón objetiva, que antes yo era médico y ahora me tocaba ser paciente. Entendí que el mobbing y burnout que te cuentan, que te explican, que ves en otros, no tiene que ver con el que se vive en primera persona. Es ladino, sutil y diferente en cada caso, pero no es inventado, es real y hay que actuar rápido antes de que las malas hierbas ahoguen la buena simiente. Era el momento de pasar de la pausa al stop y así me encontré redactando la carta que nunca creí tener que redactar en esta organización por la que yo había hecho tanto y que, a su vez, tantas oportunidades me había dado.
Tras un par de horas deliberando lo tuve claro: mi carta debía ser fiel a la naturaleza de lo que había sido mi trabajo estos años y a cómo me percibían mis colegas, y también reflejo de lo que había pasado y había sido la causa y detonante de mi partida. Como siempre pensé, una persona debe tener claro no sólo lo que quiere ganar, sino, sobre todo, lo que no está dispuesta a perder. Lo de ganar unos euros más o menos no era ni con mucho el factor determinante, ni que me añadieran más “titulines” a mi firma de mail, como quien pasa de patrón de embarcación de recreo a patrón de yate. Ante todo, no quería perder la pasión por mi trabajo, la dirección de personas, el privilegio de poder formar parte de la vida de tantos seres humanos en sus distintas fases. No podía ni quería perder la paz interior, tan necesaria en mi profesión como en mi vida privada, y que las mermas de salud derivadas de la situación ponían en riesgo. No quería prostituir mi dignidad, personal ni profesional, ni rebajarme a cometer las mismas bajezas que había soportado, ni llorar o quejarme (si había a quién…) de lo que estaba pasando. A fin de cuentas, un trabajo dura unos años, tu prestigio y tu conciencia te acompañan de por vida y aún tenía un largo camino por recorrer. Así que, sin más dilación, y tras la consabida fórmula de agradecimientos y dimisión voluntaria por motivos personales, me permití el lujo de añadir una postdata: Porque cinco minutos bastan para quemar un risotto.
Dejé la carta en el despacho más grande de la “zona noble”, ni siquiera pude entregarla en mano e intercambiar unas palabras de despedida, una prueba más del silencio por respuesta, rayando el desprecio. Tal despacho estaba, como casi siempre, vacío; la “nobleza” de mi organización no solía madrugar ni había oído nunca eso de “nobleza obliga”. Unos apretones de manos, algunos abrazos, lágrimas contenidas…, y bajé por última vez esas endiabladas escaleras para encontrarme con la mirada de Rómulo. No pudo dejar de preguntarme dónde iba. Le contesté: “A cocinar, Rómulo, a cocinar el mejor risotto de mi vida. Será en otra cocina, con otros pinches, otros ingredientes y un delantal nuevo, pero te prometo que seguiré haciendo risotto y que mi mejor receta está por llegar”. Rómulo asintió impotente, no podía abandonar su puesto, creí adivinar lágrimas en sus ojos cuando me dijo que no me olvidara pasarle la receta. “Faltaría más”, le dije mientras entregaba mis credenciales.