El cuento es conocido: un observador que pasa por unas obras pregunta a un hombre que qué está haciendo. “Pues aquí – contesta él con resignación-, poniendo una piedra encima de otra, día tras día, año tras año…”. Ante la misma pregunta, un segundo responde de manera muy distinta: “¡Estoy construyendo una catedral!”. El primero se limita a vivir su realidad. El segundo la pone al servicio de un ideal y, con ello, cambia toda su perspectiva. Tenemos dos maneras de ir por la vida: movidos por las obligaciones, actuando por pura inercia, o por un ideal que actúa como motor de la misma. Sólo este matiz es capaz de establecer una gran diferencia. En el primer caso, se es pionero de la propia vida; en el segundo, se es autor.
Por eso vale la pena averiguar qué es lo que realmente puede dar sentido a nuestra existencia. Para ello hay que desterrar dos vicios de nuestro tiempo: la idea de que un ideal es algo propio de personas jóvenes (e ingenuas), y la de que cuanto más se tiene, más se es.
Por lo demás, ese motor de vida puede consistir en las cosas más diversas: la aspiración a una vida sencilla, el desarrollo de una vocación, la maternidad o paternidad, la búsqueda de uno mismo, la solidaridad… o el ideal por excelencia, el afán saber, de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida.
Esta capacidad específicamente humana, hoy semienterrada en un mar de exigencias más apremiantes pero menos fundamentales, es en realidad nuestro verdadero tesoro, un bien seguro que nadie nos puede arrebatar; la mejor manera de mantener viva la llama interna. El afán de saber es, tal vez, nuestro único y verdadero consuelo. A pesar de lo limitado de nuestra mente. A pesar, también, de la certeza de que el número de preguntas siempre excederá al de las respuestas. Pero lo importante no es llegar a destino, sino andar el camino.






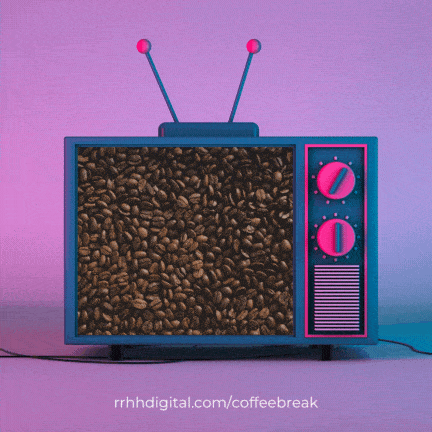

Los comentarios están cerrados.