En japonés, existe una palabra “Karoshi” que significa literalmente “morir por exceso de trabajo”.
Supongo que a nadie le sorprende que sea precisamente este idioma el que cuente con semejante término. Y razones hay para ello. En los años 80, Kamei Shuji, joven inversor de bolsa con un espléndido futuro por delante, alcanzó la cota de trabajar hasta 90 horas por semana. De pronto, se convirtió en un referente para el resto de compañeros y sus jefes trataron de rentabilizar su gesta promoviéndole en presentaciones y seminarios, que se añadían a su ya larga jornada laboral. En ellos, Kamei trataba de mostrar a sus compañeros cómo organizarse el tiempo para lograr ese grado de dedicación sobrehumana.
En 1989 estalló en Japón una burbuja económica que le llevó a incrementar su entrega a la empresa. Pocos meses después murió de un ataque cardíaco. Tenía 26 años.
Trabajar 60 horas a la semana cuadruplica el riesgo de sufrir un infarto coronario con respecto a los que lo hacen 40 horas.
El vivir para trabajar siempre ha estado ahí. El modelo occidental de trabajar cinco días a la semana y contar con un período de vacaciones al año es algo relativamente reciente. En los albores del siglo XX todavía se seguía trabajando seis días a la semana con jornadas superiores a las 15 horas.
La consolidación de las tecnologías en el mundo de la producción industrial, y me remonto a la Segunda Revolución Industrial, extendió la idea de que cada vez se trabajaría menos. Fue entonces cuando algunos avezados profetas preveían que en pocos años se trabajarían ocho ó 10 horas a la semana y que las máquinas se encargarían de hacer el resto. Pero nada más lejos de la realidad, porque junto a esta revolución tecnológica, llegó el modelo económico capitalista que potenciaba la producción rápida y masiva. Y así fue como las jornadas laborales, sin sindicatos que velaran por el bienestar del trabajador, se fueron ampliando a la vez que se reducían considerablemente los períodos de descanso, por otra parte tan necesarios.
Es por tanto en la segunda mitad del siglo XIX cuando cambia radicalmente el modelo de producción: frente a una orientación más artesanal con la que se funcionaba desde hacía siglos, en donde la pericia se daba la mano con la paciencia, se entraba en un periodo donde la agilidad y el dinamismo cobraban especial protagonismo.
Aparecen las primeras cadenas de montaje, descritas con gran ironía por Charles Chaplin en la película “Tiempos modernos”, y la velocidad, el hacer más en menos tiempo, se convierte en el leit motiv de la producción.
Pronto comenzó una gran campaña que pretendía un cambio de actitudes y se buscaba ensalzar las virtudes de las prisas. Resulta curioso leer cómo McGuffey (autor americano de textos infantiles) en 1881, advertía a los niños de los horrores que podría desencadenar la tardanza, entre los que enumeraba accidentes de trenes, derrotas militares o amoríos frustrados.
Otro testimonio de aquella incipiente y temprana invitación a la prisa la ofrece un europeo quien definió a los neoyorquinos como individuos que andaban como si tuvieran una gran cena por delante y un alguacil por detrás.
Poco a poco se fueron extendiendo las virtudes de la velocidad y sobre todo de la puntualidad. Ser impuntual pasó a ser sinónimo de haragán, holgazán o gandul. Darwin, por ejemplo, decía que “un hombre que desperdicia una sola hora no ha descubierto el significado de la vida”.
Pero frente a esta nueva corriente en la que primaba el culto a lo rápido, surgieron voces discordantes, y algunas realmente significativas como la del filósofo Nietzsche quien en 1880 detectó una cultura creciente “de la prisa, del apresuramiento indecente y sudoroso, que quiere tenerlo todo hecho en el acto”.
La universalización de la medición del tiempo y sobre todo, del uso del reloj fue causa principal de este cambio tan radical en la forma de trabajar y vivir.
El tiempo, implacable rector
El hombre había vivido miles de años sin más referencia que la del sol. Las grandes batallas se libraban al alba, punto del día común para todos. Y con la caída del sol se buscaba el descanso.
Poco a poco, a lo largo del Siglo XIX se generaliza el uso del reloj y de la referencia compartida del tiempo. Inicialmente de forma caótica, cada estado o región asume su propio horario. Se daban situaciones tan llamativas como que Nueva Orleáns vivía 23 minutos de retraso con respecto a Baton Rouge, a sólo 120 kilómetros.
En 1884 el Real Observatorio de Greenwich propone el primer sistema de husos horarios tal y como lo entendemos hoy, pero no es hasta 1911 cuando se generaliza a la mayor parte del mundo.
El tiempo, desde entonces, ha pasado a marcar el ritmo de nuestra vida. Nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es ver la hora en el despertador. Salimos a la calle rodeados de relojes. El propio, el del coche, en las vallas publicitarias, en las marquesinas, en el móvil. Por todas partes parecen querer decirnos, “corre más rápido que si no, no llegas”.
Venimos al mundo acompañados de tres números, cuánto hemos medido, cuánto hemos pesado y, como no, a qué hora ha tenido lugar el alumbramiento. Y esa hora que nos define, no sólo astrológicamente en forma de zodiacos, ascendentes o cartas astrales, nos acompaña hasta la muerte cuando en algún impreso administrativo se incluirá también a qué hora se produjo el óbito.
A la vez, hemos incorporado artilugios que nos permiten gestionarlo. Las agendas electrónicas (PDA) nos muestran de manera gráfica los huecos que tenemos y nos invitan a llenarlos con otros compromisos. Vamos enlazando un acontecimiento con otro como si de un tren de mercancías se tratara. Con un destino: llegar al final del día habiendo cumplido con todos nuestros compromisos. ¡Qué satisfacción!
Vivimos en una sociedad en donde se cultiva la prisa. Cada vez queremos hacer más en menos tiempo. Sony, hace unos años, sacó al mercado un lector de CD que reducía el espacio en blanco entre canción y canción de tres segundos a uno.
Los GPS, ahora tan populares, nos llevan por defecto por la ruta más rápida. Corremos para no perder el tren que está en la estación cuando en cuatro minutos llegará otro. Conozco a una persona que volvió a fumar después de 15 años porque no aguantaba sin hacer nada los tiempos muertos que se daban cuando tardaba en cargarse una página de Internet. Si comemos en un restaurante y se retrasan con un plato nos ponemos nerviosos e increpamos al camarero.
Delimitamos nuestro tiempo de ocio poniéndole hora de inicio y de final, como si de una reunión se tratara. Y, en nuestra vida privada, hemos alcanzado las cotas más bajas en dedicación a las relaciones sexuales. Hoy, por término medio, dedicamos 30 minutos a la semana a mantener relaciones sexuales; o lo que es lo mismo, dos relaciones de 15 minutos cada una. ¡15 minutos! Seguramente el tiempo que lleva usted sentado leyendo esta revista.
Kundera, el escritor, dice que “nuestra época está obsesionada por el deseo de olvidar y, para realizar ese deseo, se entrega al demonio de la velocidad; acelera el ritmo para mostrarnos que ya no desea ser recordada, que está cansada de sí misma, que quiere apagar la minúscula y temblorosa llama de la memoria”.
Y no le falta razón a este fabuloso escritor checo. Tanta aceleración, a la postre, nos impide disfrutar de lo que hacemos. Los períodos de descanso y asueto no dejan más huella que la que aparece en la agenda. Volvemos de un mes de vacaciones y, rápidamente, nos sumergimos en la rutina, dando carpetazo a las experiencias vividas en los días anteriores.
Platón entendía el ocio como estar inmóvil, no hacer nada. Y más recientemente el mismo Kafka lo contemplaba como quedarse inerte a la espera de que ocurriera algo. Hoy, el mejor referente del ocio es apagar el móvil. Sólo cuando hemos dado este paso estamos seguros de haber roto con la rutina.
Por contra, esto último no resulta tan fácil y el ocio se convierte a menudo en una extensión de nuestras frenéticas jornadas. Poco a poco extendemos nuestra idea de que “el tiempo es oro” a todos los rincones de nuestra sociedad y cargamos a nuestros hijos de actividades extraescolares para que el único tiempo libre que tengan sea el propio del sueño.






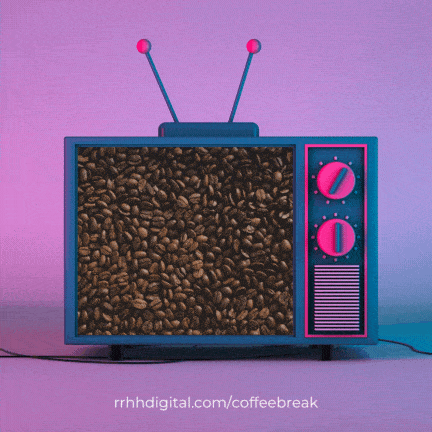

Los comentarios están cerrados.