Ya se van acercando nuestras merecidas vacaciones. Y con ellas vuelve a planear sobre el horizonte el fantasma de la reincorporación. Y es que últimamente nos vamos encontrando con una serie de problemas de nuevo cuño que parecen ser los peajes que el hombre -y la mujer, que nadie se me enfade- del siglo XXI han de pagar a la modernidad y el progresismo. Y uno de estos peajes consiste en el llamado “Síndrome Post-Vacacional”, enfermedad consistente en la adquisición de un estado de ¿ansiedad? producido por el “mal trago” de tener que incorporarse a su puesto de trabajo. Lo cual no deja de tener un punto de paradoja ciertamente curioso.
Luchamos lo que no está en los escritos por conseguir un puesto de trabajo, nos esforzamos en jornadas interminables por afianzarnos y/o ascender en la escala organizativa de la empresa, por conseguir una retribución cada vez mejor; gastamos las pocas energías que nos deja el trabajo en cursos de formación, para mejorar una preparación que nos ayude a enfrentarnos cada día de mejor manera a los lógicos y cotidianos problemas derivados de nuestra actividad profesional. Y resulta que, cuando abandonamos quince o veinte días el puesto de trabajo para recuperar fuerzas y “recargar las pilas”, al volver nos encontramos con unos estados de ansiedad que nos asfixian -los psicólogos podrán determinar los síntomas mucho mejor que yo- con una montaña infranqueable a la cual no sabemos enfrentarnos. ¿No parece contradictorio? Algo hay en este tema que no funciona.
Me atrevo a exponer dos posibles causas como desencadenantes de este “problema”. El primero derivado de la llamada “cultura del ocio”. Hace algún tiempo leí en un periódico “salmón”, como ejemplo de beneficios sociales que daba determinada empresa a sus empleados, un servicio para organizar las vacaciones, para no perder ni un minuto en planificarlas, en definitiva, para trasladar la actividad empresarial a las jornadas de descanso, con lo que seguimos rindiendo al dios estrés el mismo culto habitual que durante el resto del curso, con lo que acabamos convirtiendo las vacaciones en un frenético “hacer” cosas para “no perder el tiempo”.
Me atrevo, aquí, ahora, a sugerir una serie de propuestas -incorrectas- para intentar llenar de “sentido” el periodo vacacional. Por ejemplo. Haga cosas con la familia: de los mejores y más útiles planes que podemos realizar está el pasear por la orilla de la playa dos o tres horas diarias hablando con el cónyuge y/o con los hijos de nada en particular. Cambie las salidas nocturnas hasta que amanece en la discoteca de moda con el vaso de tubo en la mano por una partida de parchís con sus hijos -¡se asombrará de los resultados!-.
Amanezca a una hora de un dígito -lo que no es difícil si nos hemos ido a dormir en una hora de dos dígitos- y atrévase a hacer una excursión (a pie, por supuesto, y sin agotarse) por una relajante senda de montaña, con bocata y cantimplora incluidos; reduzca la siesta a un rato; si no hay que eliminar el alcohol de la noche anterior es mucho más fácil, y déjese acompañar en la sobremesa por una buena novela -si es Premio Nóbel, mejor- o un libro de poesía, o ese ensayo que siempre quiso leer, o cultivando su afición favorita, o enviando una postal a sus amigos.
Y así, en lugar de agotarnos en cien actividades diarias hueras en su contenido y, por supuesto, a la carrera, para que nos dé tiempo, conseguiremos descansar, aprender de la lectura, pongo por caso, lo que no podemos durante el curso, haremos más vida de familia, cultivaremos el hobbie de turno, en definitiva, mejoraremos como persona. Resultado: no nos incorporamos al trabajo más cansados que cuando nos hemos ido.


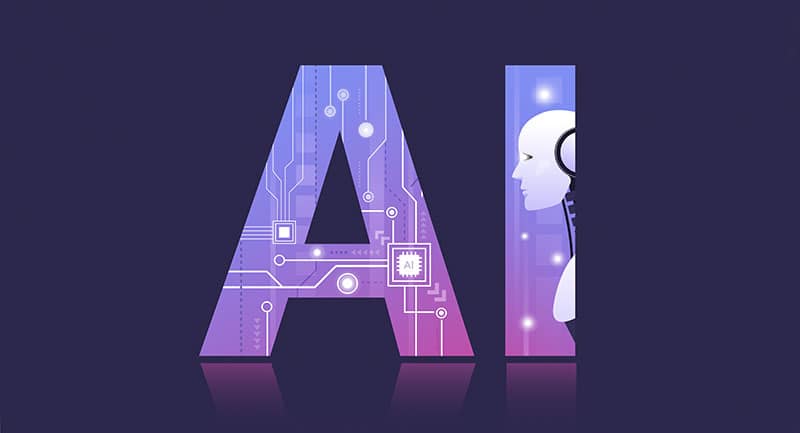



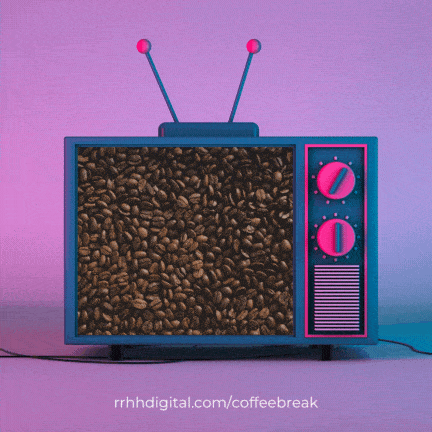


Los comentarios están cerrados.