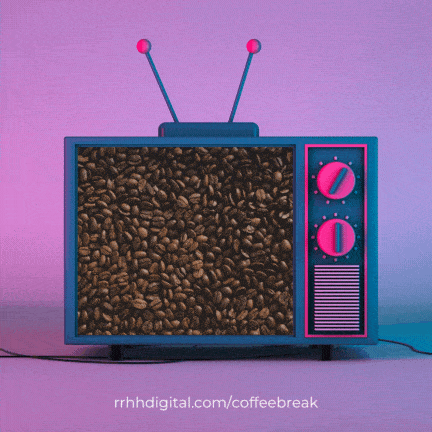Veintidós de diciembre del veintidós. Conduciendo de camino a la cena de navidad de la empresa. Veintidós años y medio en ella, pienso. En el mejor de los casos, doce años y medio por delante para llegar a una jubilación del cien por cien. En total serían treinta y cinco años, pienso. Treinta y cinco navidades. Me contrataron para vender y empaquetar cosas. Hoy compro cosas que otros venden y empaquetan. Los mismos villancicos, la misma borrachera de euforia en el ambiente, el mismo exceso. Detesto la navidad, pienso. La veo como la representación de una obra de teatro donde, yo espectadora, hubiera sido proyectada al escenario y me siento desnuda y que mis pensamientos tuvieran sonido, que chillaran como monos araguatos. O como una Alicia descendiendo por la madriguera. Sí, eso es; me siento así. Y también un engranaje en una engrasada cadena de consumo de longitud ecuatorial, pienso. Y conecto en la memoria con el fetichismo de la mercancía y que, hoy a gusto escribiría El Manifiesto Consumista para hacerle mi propia revolución. Y me siento Mr. Scrooge, el Grinch y hater de toda esta histeria colectiva. Me siento todos esos juntos. Me siento… Esa es la clave; pienso. Sentir y pensar no necesariamente se delinean en la misma dirección.
Llego a la empresa. Según aparco el coche y subo las escaleras, se va capilarizando la sensación biliar. Veo al jefe. Y al jefe del jefe. Y al jefe del jefe del jefe. ¿Existe alguien que no tenga jefes?, pienso. Seguro que incluso los ideadores del club Bilderberg los tienen. Veo a todos nosotros como soldaditos a falta de coreografía norcoreana que imponga ritmo y color; un poco tímidos, inseguros porque estamos fuera de contexto. Pequeños peces hiperventilando fuera del agua.
Formo parte del comité de bienvenida de la fiesta y mi responsabilidad de hoy consiste en entregar el atrezzo: ¿gorro, gafas o diadema?, pregunto a los asistentes. Este año triunfan las gafas y la diadema. Menos los gorros. Apuntar en el acta para el año que viene, pienso.
La curva del cambio: del desierto a la contemplación.
La mayoría de mis mejores amigos están aquí. Los otros, los que hice en el colegio o en la calle, se distanciaron cuando el mundo se hizo canica de colores y conocimos personas envolventes con acentos hipnóticos. En realidad, nos separó la vida. Y con estos, los que esta noche están aquí, nos unió el trabajo. Paradoja, pienso. Paradigma de antropología de tercero: el roce hace el cariño. Ya lo sabíamos sin grado superior; pienso. Veo a mi mejor amiga y hemisferio cerebral izquierdo del área comercial, bajo una diadema con cuernos de alce. A otro, que tiene acrónimo COO o CFO, no recuerdo bien, con un gorro con los colores corporativos. A otra, la encarnación del divismo en la oficina, con unas gafas que ponen ho-ho-ho y a otro más, el hombreparatodo, que se rebela contra el mandato de ponerse algo encima. Él es más extremo que yo.
Esta empresa me ha dado mucho, pienso. Para empezar estos amigos. Frágiles, grandes, sensibles, rarunos, prescindibles en un organigrama e imprescindibles en mi mapa mental. También me dio una misión; propósito, lo llaman hoy en día. Veo a nuestro equipo de vendedores y empaquetadores y siento orgullo y se me ensancha el cora. Qué kitsch, el cora…. Se ha puesto de moda en las canciones de reggeton, pienso; mejor resetear cerebro y suprimir palabra. Y me concedió, la empresa, la organización, en definitiva, este circo bajo una carpa de etfe azul, un medio de vida: digno, un estatus social, un intangible vertebrado en el mundo como una amonita en el flysch. ¿Qué mundo… el de la canica de cristal?, pienso. ¿El global, el local?. Piensas demasiado; pienso.
Ya no me siento el misántropo de Molière o el angustiado Joseph K. Más bien me siento en relación fusional con el universo. Ni entropía, ni neguentropía; armonía con ritmo Motomami.
Sobre la nieve cae la nieve. Estoy en paz *. Haiku zen, pienso. Y siento. Sentir y pensar a veces se delinean en la misma dirección.
*Santoka Taneda, El Monje Desnudo. 100 Haikus. ** Traducción Vicente Haya e Hiroko Tsuji.