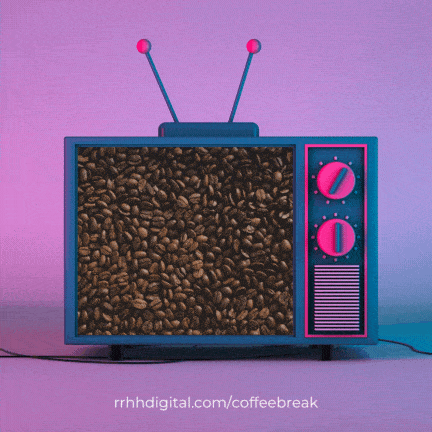Las bombas caían sobre la trinchera levantando nubes de tierra, cristales y escombros que se nos metían en los ojos, entre los dientes, hasta la garganta. Acurrucados, nos mirábamos de reojo, protegiendo nuestras cabezas y comprobando el estado de las cabezas de nuestros compañeros.
En las trincheras se respira mal, se ve mal, se grita mucho, se oye poco. Nosotros mirábamos bastante hacia los lados, descubriendo algún destrozo pero comprobando, con satisfacción, que todos seguíamos de una pieza. En la trinchera, como quien entiende que las bombas son algo previsible, nos sonreíamos resignadamente, con esas caras de quién me manda a mí, esa ha caído cerca o corre, que yo te cubro.
No hay mejor invernadero para la amistad que una trinchera de las buenas. Y en aquella oficina los disparos silbaban a nuestro alrededor sin que supiéramos siempre a ciencia cierta de dónde venían o dónde acertarían.
De vez en cuando había momentos de calma, esos en los que -en las películas de guerra- se aprovecha para compartir un pitillo mugriento, afeitarse frente a una esquirla de espejo o escribir a escondidas una carta a la novia. Eran lagunas de cierto descanso emocional en aquel trabajo de todos los demonios. Por desgracia, resultaba difícil disfrutarlas del todo: duraban poco y llamaban a la desconfianza, porque en esa empresa habíamos aprendido a normalizar el zafarrancho, por gratuito que fuera, y a no fiarnos de las treguas.
Lo bueno era que nos teníamos a nosotros. No tanto a nosotros mismos, porque normalmente con eso uno ya cuenta. Lo realmente bueno era que nos teníamos los unos a los otros. Y es que, cuando compartes trinchera con tus compañeros de trabajo, aprendes a quererte a través de necesitarte y te quieres un poco más que cuando no ha hecho falta sobrevivir juntos. Dicen que el olor de la pólvora y la matraca de las metralletas hacen extraños compañeros de cama. Yo lo que sé es que unen con un nosequé que el liderazgo saludable no consigue.
Es cierto que no nos teníamos a todos. En nuestra oficina de campaña no faltaban los detalles gourmet que alimentan la épica de la fraternidad en un equipo: un espía aquí, un navajazo allá, una alianza envenenada o una llamada indisimulada a la delación. Con el tiempo uno ya sabe a quién tiene en la zanja y aprende a distinguir al fiel escudero de ese que le enterrará en la próxima reunión si hacerlo le pone a cubierto. Para nuestra desgracia, el enemigo que así lo había diseñado no estaba en la línea de enfrente, sino que era el troglodita que nos había condenado al fuego amigo en el mismo momento en que nos contrató.
Lo mejor de esta empresa son las personas era una frase que no faltaba nunca en sus arengas periódicas. Nosotros la escuchábamos poniendo cara de empleados complacidos, como quien observa al jefe de escuadrón a quien le gustaría admirar y solo puede ver a un bebé sosteniendo una pistola. Estaba claro que ni las mesas, ni las sillas, ni los ordenadores, ni el sueldo (de algunos) ni la organización del trabajo eran lo mejor de aquella empresa. Puede que ni siquiera el servicio que ofrecíamos: la tarea de resistir consume demasiados recursos como para trabajar genial. Así que, efectivamente, si las cuentas no fallaban lo mejor debíamos ser las personas.
Sin embargo, él no lo consideraba un obstáculo para ponernos a los pies del primer tanque que pasara o alentar nuestra propia canibalización para probar nuestra capacidad de resistencia. Hay jefes para los que el saborcito de la batalla no está en fortalecer a su tropa, sino en masacrarla por diversión o por insensatez.
Ay, las trincheras profesionales. Esas trituradoras de empleados destinados a abandonar el barco si ven la ocasión o a que la empresa, aburrida de bombardearlos, los devuelva al mercado laboral indemnizados, pero magullados. Ojalá -soñábamos- un capitán más entrenado, mejor asesorado, con un conocimiento actualizado de lo que los reclutas necesitan… Alguien menos preocupado por querer saberlo todo y más ocupado en acudir a quienes verdaderamente nos hubieran ayudado a todos.
Después de la guerra he sabido que hay sueños que se hacen realidad. Para quienes todavía no han despertado, existe algo que puede mantener el ánimo en pie: los otros, los de al lado, a los que la última bala les ha peinado el flequillo y saben que esa ha caído cerca. Ellos, son los que, cuando todo lo demás falla en la empresa, salvan lo poquito que queda de nuestro bienestar.