… ¡Ernesto!, ¿verdad? Seguro que muchos habéis respondido ese nombre, recordando la obra de Óscar Wilde: “La importancia de llamarse Ernesto”. Un error más de la traducción y el doblaje, porque elimina el doble sentido del inglés original –“The importance of being Earnest”- en el que suenan igual dos palabras, pero se busca resaltar el significado de “Earnest” (serio, honrado, sobrio, formal) sobre el nombre propio “Ernesto”, del que hemos olvidado su origen germano que coincide con el adjetivo inglés: serio, honrado). El nombre importa.
Y su importancia se remonta al Génesis. La primera muestra de confianza en el ser humano es la delegación de nombrar a la Creación: “y como el hombre llamó a cada ser viviente, ése fue su nombre”. La versión de esa acción proporcionada por una canción de Bob Dylan deja en bastante mal lugar la creatividad humana, aunque -de nuevo- su traducción al castellano es para llorar mucho más y sin consuelo: “…Al cocodrilo le llamo cocodrilo / porque en el Nilo nadaba con estilo”. Sin palabras.
El nombre importa. Importaba tanto, que hace siglos su elección expresaba un deseo de los padres por transmitir una misión o una característica a sus churumbeles. Tanto, que hay nombres amados y frecuentes en España (Alejandro, Daniel, Lucía, Paula…) y nombres condenados al olvido (Vítores, Hilarino, Dombines…). Tanto, que hasta existe un estudio -no es broma- acerca de los “nombres de empleados más odiados por sus jefes”. En él, los pobres lectores cuyos nombres sean Bob o John y las lectoras que respondan a los de Sarah o Kate comprobarán que pueden espabilarse de cara a la próxima evaluación del desempeño, porque su nombre provoca emociones ajenas a su rendimiento y a su compromiso.
Enrique, ¿dónde nos llevas, querido? Lo entiendo. Entiendo vuestra perplejidad sobre este desparrame nominal que no es propio de un medio tan profesional y enfocado como éste. Es sólo un gancho. Ya me centro.
Nuestra función profesional, al igual que este prestigioso diario, se denomina “Recursos Humanos”. Y el nombre importa.
Dos acepciones del término “recurso” en el diccionario de la RAE se expresan de este modo: “2. m. Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende. (…) / 7. m. pl. Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Recursos naturales, hidráulicos, forestales, económicos, humanos.”. Un recurso solo se emplea en caso de necesidad y con la categoría de medio. Un recurso es un elemento disponible e -irónicamente- el recurso “humano” aparece citado en último lugar entre los citados por nuestra Academia, tras los “naturales, hidraúlicos…”. Esto me recuerda a una tira cómica de Dilbert acerca de la expresión “las personas son el activo más importante de una empresa” en la que un sarcástico CEO acaba afirmando que no, que las personas son el noveno activo más importante, tras el papel de copia. Un material que ya no se usa, ni es conocido por muchos. Desde luego, por ningún millenial.
“Recursos Humanos”. Seguimos utilizándolo y, desgraciadamente, seguimos mostrando con frecuencia que su importancia real es inferior a otros recursos. Suelo afirmar que esto puede demostrarse -entre otros casos- por el tiempo medio comparativo y la involucración de decisores entre la selección de un candidato y la elección de un modelo de flota o de elemento de mobiliario. Me ahorro detalles, pero los ejemplos pueden surgir en muchas otras áreas comparativas. En general, en algún lugar por debajo de los niveles n-1 y n-2 de las organizaciones, las personas mudan su piel humana en una funda grisácea por la que son transformados en su percepción desde la categoría de “supuesto inteligente” a la de “recurso disponible”, con todas las consecuencias del nombre y posición.
No podemos seguir utilizando ese despectivo término. La importancia de llamarse “ser humano” es vital; también para su rendimiento laboral. Tom Peters lo afirma con mucha más autoridad que la que yo pueda soñar algún día: «Hay que enterrar el término recursos humanos. Son personas«. Y hay que enterrarlo porque debería estar muerto. Porque el nombre importa.
Los intentos por modificarlo son constantes, diversos, creativos y dispersos. Así como a nadie se le ocurriría separarse del término “Servicio al Cliente” denominándolo “Servicio al que suelta la pasta” o del “Departamento Financiero” por el de “Presentación y gestión creativa del dinero disponible”, porque todos sus profesionales entienden y comparten su misión, en nuestra función huimos a la desesperada por remordimiento de usar el “Recursos Humanos” de la era industrial y nos lanzamos en brazos de nuevas denominaciones: “Personas, Valores, Cultura, Talento, Felicidad, Orgullo…”.
Con mi escasa influencia, he intentado proponer dos denominaciones que me parecen más apropiadas para denominar nuestra actividad profesional. No he tenido nada de éxito. Pero no cejo en el empeño. Quizás un día llegue un Tom Peters anglosajón o un influyente de lengua española y consiga con una publicación lo que yo no he conseguido en muchas conversaciones. Bueno, ni yo ni muchos mejores profesionales que yo antes.
Porque pregunto, ¿no serán términos más adecuados los de “Clientes Internos” o “Inversores Internos”?
Nuestros colaboradores son clientes de la organización: sus necesidades de sociabilidad, sentido, propósito, desarrollo, desafío, aprendizaje son satisfechas a cambio de su tiempo, su inteligencia, su voluntad, su honradez…Al igual que a un cliente no podemos obligarlo a comprar, tampoco a un colaborador podemos obligarlo a comprometerse sin una decisión de compra de su parte. Hacer extensiva la pasión de servicio al cliente de puertas adentro parece prudente.
También me gusta el concepto de “inversor interno”. Nuestros inversores -que siempre los tenemos, coticemos o no en Bolsa- nos confían sus recursos a cambio de un retorno. Un retorno que ha ido ampliando últimamente su categoría, desde el meramente financiero hasta el pomposo objetivo de la “sostenibilidad”. ¿Y no es similar el caso de nuestros colaboradores? Ellos invierten su tiempo, su talento, su voluntad, su capacidad de crear lazos, sus virtudes, sus valores personales… en la cuantía que deciden, según reciben un retorno por parte de la empresa en términos retributivos, de sentido del trabajo, de respeto, de confianza, de seguridad.
En fin, que el nombre sí importa. Y llamarse “Ernesto” no es lo más importante, sino el “being Earnest”, el “ser serio”. Detrás de un nombre hay una intención. Rodeando un nombre hay una tradición. Formulando un nombre -a veces como mote- hay toda una concepción.
“Dirección de clientes internos”, “dirección de inversores internos”. A mi juicio, ambas más comprensivas de la relación entre el colaborador de una empresa y ésta, que otros nombres que parecen reducir a la persona a una categoría general. Pero en todo caso, algo que nos ayude a matar rápida e higiénicamente a nuestro sangrante “Recursos Humanos”. Huele a descompuesto. Huele a rancio.







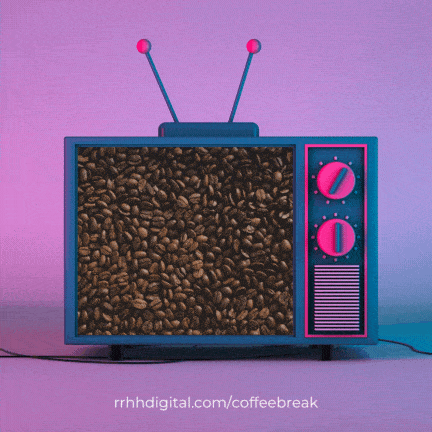

Los comentarios están cerrados.