No había lugar a dudas. Había pasado todas las pruebas con una solvencia asombrosa, casi sobrenatural. Él la miraba callado, reconcentrado, con un ademán tantas veces impostado, que nunca acabaría de saber si era creíble o no. Le daba igual. El silencio y el gesto indescifrable son más rentables que esa cháchara hueca que aturde el mundo. Ella parecía encontrarse cómoda en esos impases sin preguntas, como si aquella condición de candidata, angustiosa para tantos, fuera ya su destino y lo estuviera ejerciendo con metódica lucidez. No era altiva y, sin embargo, transmitía un cierto desdén, una cierta ausencia. Mecía de cuando en cuando su pie derecho, que colgaba sobre la pierna izquierda, a modo de péndulo que recordara que el tiempo pasaba más allá de aquel aparente vacío. El tiempo pasaba, en efecto, y él no alcanzaba a salir de la cárcel de aquel impasse ni a romper, por enésima vez, el hielo.
En el instante infinito de esa pausa volvió a llegar a la conclusión de que aquel oficio nunca dejaría de sorprenderle. Como un reflejo súbito, pudo verse con veintitantos años demostrando que los recursos humanos sí que estaban preparados para una cuarta revolución industrial, y debatiendo sobre cómo adaptarse a la brecha tecnológica y a una cultura que abriría la expansión internacional y sería capaz de hallar formas diferentes para retener el talento… “Pero ¿dónde queda ya todo aquello?” – pensó para sí. Y, sin embargo, décadas de avance tecnológico y procesos de datos en aquel entonces casi inverosímiles no habían podido desplazar a este cuerpo a cuerpo artesanal de la selección ni tampoco a sus inquietantes momentos en blanco, sin palabras.
“No hace falta que le diga que ha superado con creces las expectativas… Puedo asegurarle que en toda mi carrera en este ecosistema del capital humano, jamás me encontré con un perfil tan milimétricamente idéntico a las referencias que nos ha dado el programa…” Ella asintió esbozando una sonrisa tierna y distante a un tiempo. “Muchas gracias, señor”. Él prosiguió, perdiendo decisión a medida que avanzaba su discurso. “Sinceramente, los otros dos candidatos son buenos, muy buenos…” Su voz acabó naufragando y hubo de esperar un instante para recuperarse. Carraspeó un tanto. “… podría decirle que no es fácil destacar entre
ellos…”. Una chispa de angustia se le encendió en algún lugar recóndito de su interior. “… pero usted es distinta…”. De pronto, sintió como una punzada. Su hablar vacilante podría estar evidenciando una especie de atracción hacia ella; algo que no tenía sentido. O sí – tampoco lo tenía del todo claro – pero ese solo pensamiento, le hizo reaccionar y, de inmediato, recobró la energía y tiró de oficio. “No obstante, querría entrar ahora en una conversación más distendida. Querría saber algo más de usted, de otros asuntos; de su vida, de sus aficiones, de sus convicciones…” “¿De mis convicciones?” – replicó ella como sorprendida – “Entiendo que hablar de las convicciones puede ser entrar en un terreno demasiado personal…”. “¡Touchée!” – debió de pensar él.
Era la primera vez, desde hacía casi una hora y media, en la que ella exhibía un ademán de duda. “Naturalmente, usted es libre de expresarse como quiera y de hablar hasta donde usted quiera”. Entonces, fue solo un segundo, incluso una fracción de segundo, pero la mirada de ella se quedó en suspenso, concentrada en un punto perdido en algún lugar de la pared de enfrente, como si calculara, como si estuviera buscando una opción que se le hubiera perdido en la memoria. Él ya no podría quitarse de la cabeza aquel sutil gesto inhumano, más propio de una máquina que de una mujer joven y resuelta como ella.
“Discúlpeme. No tengo ningún problema en hablar de mis convicciones, aunque le confieso que las cuestiones políticas me interesan poco. Y si quiere saber si soy creyente, le diré que sí lo soy, aunque no practique mucho. En realidad, comparto la fe de mis padres”. “Usted nació en Suiza, ¿verdad?” “Sí, en un pequeño pueblo de Suiza”. De pronto, la conversación empezó a fluir de forma inopinada. “Sus padres eran suizos o…” “No. Venían de fuera, pero trabajaban allí”. “Herzeug. Alma Herzeug… ¿es alemán su padre?” “Sí” – respondió casi apresurada. “Yo conocía el apellido Herzog, como el del director de cine…” “Lo conozco. Fitzcarraldo, Aguirre, La cólera de Dios…”. “Veo que también sabe de cine”. Ella sonrió. “Mi apellido se parece, pero sólo se parece”. “Ya” – aceptó él volviendo a sentir aquel angustioso eco que le había asaltado antes.
De forma inconsciente, se volvió hacia uno de los paneles del rincón, donde se amontonaban infografías y artículos de tendencias – algunos realmente antiguos – que, más que estudiar, coleccionaba con la misma unción con la que su padre había acumulado viejas etiquetas de la ITV en el parabrisas del coche. Tal vez, aquella fugaz visión paterna le hizo plantearse, por un momento, volver a la cuestión familiar, pero la indefinible desazón que empezaba a sitiarle hizo crecer su hastío con el tema. “Me pregunto” – irrumpió nervioso el discurso en sus labios – “cómo alguien de su perfil, con unos estudios tan orientados hacia el sector financiero y el comercio exterior…” – la curiosidad iba más allá de la propia entrevista – “…tan complejos, ha podido llegar en sólo treinta años a certificar la máxima aptitud en doce idiomas…”. “Cuando conoces una lengua romance, las otras van solas; cuando conoces una lengua eslava, las otras…” “…van solas también” – terminó él. “Exactamente” – dijo ella. “¿Y el chino y el japonés también vienen solos?” Ella se limitó a callarse y recobró el gesto de la espera. El pie derecho volvió a su movimiento pendular, ahora más para suspender que para activar el tiempo. A él le gustaban los haikus, desde que en su juventud empezara precisamente a estudiar japonés.
Siempre se había reprochado no haber continuado aprendiéndolo. Pese a todo, aún recordaba de memoria algunos versos de Matsuo Bashō. Casi sin querer, empezó a recitarle uno bellísimo en su oxidado japonés que empezaba La campana del templo se ha callado. Sin dejarle seguir, ella lo terminó con una precisión inaudita. “Pero su voz resuena aún entre las flores” –concluyó él en español como traduciendo lo que ella no le había dejado continuar.
El episodio del haiku redobló su conmoción. Sentía vértigo. Y miedo. Aquella mujer le había vaciado de sentido. Era superior a él. Su frialdad próxima a la violencia había acabado por desquiciarle. Aquel poema formaba parte de su historia íntima. Una intimidad profanada por aquel ser incognoscible y tiránico. “¿Qué hace en su tiempo libre?” – balbuceó y aun así pensó que podría reponerse haciéndole sonreír. “La imagino leyendo sin parar…” Pero ella no sonrió.
“No, no suelo leer más que aquello que me interesa; y sólo me interesan cosas relacionadas con mi trabajo”. Estaba en sus manos. Se veía a sí mismo arrastrándose ante ella como un animal, inerme, frágil. “Y entonces, el poema…” – se excitó, lleno de rubor, aterrorizado pero rebosante de ira – “… y el poema, ¿de dónde lo ha sacado? ¿Del Freakonomics?” “No. No lo he sacado del Freakonomics. Usted sabe que en el Freakonomics no hay haikus”.
Él apenas reparaba en que había pasado los últimos minutos dando vueltas en redondo y en que ello redundaba en una mayor y más ridícula sensación de mareo. Se apoyó a tientas en la mesa de enfrente cuando, de pronto, debió de asaltarle una idea como un frío relámpago. Una máquina. Aquella mujer no era un ser humano sino una máquina. Estaba enloqueciendo. Pero lo había leído. Los últimos diseños en inteligencia artificial ya nada tenían que ver con los robots humanoides de principios de siglo… ahora había verdaderas personas fabricadas, Frankensteins sin costuras, imbatibles en lo intelectual, programados para suplantarnos y
sustituirnos. Volvió a mirarla. Pasó de su rostro impasible, bello, al incesante movimiento de su pie y de ahí, de nuevo a su rostro. Le pareció que iba a desvanecerse. Su mente voló tal vez aalgún lugar recóndito y oscuro de la niñez, en el que habitaban sus miedos más profundos. Le pudo la presión. Sintió un desmayo y, de un modo completamente involuntario, resbaló golpeándose en la cabeza con la esquina de la mesa.
Cuando se fue incorporando del suelo, descubrió que la sangre le brotaba de la nuca. Entonces, levantó la cabeza y vio a aquella mujer impasible. Se vio desfallecer. Fijó sus ojos en los suyos. “Alma” – dijo. Ella seguía mirándole incapaz de reaccionar, sin regalar un gesto, sin esbozar una palabra, inmóvil todo su cuerpo, a excepción de aquel pie horrible, monstruoso.







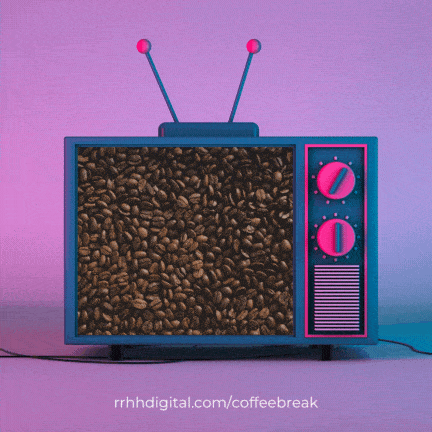

2 comentarios en «Tercer clasificado del ’10º Premio Literario RRHHDigital’: ‘Alma’»
Sensacional relato Sonsoles. No dejes de escribir y de compartir tus ideas sobre los RRHH de manera tan amena
Sonsoles, qué sensación más fuerte al leer tu relato.
De verdad RR HH se está olvidando del » Alma»???
Los comentarios están cerrados.