Con frecuencia, y en el marco de la empresa, se celebran sesiones, cursos, y seminarios, que pretendidamente buscan el desarrollo de sus equipos directivos. De entre ellos, me refiero a los que persiguen la mejora de sus habilidades directivas, entendidas éstas como aquel conjunto de «prestaciones de carácter profesional» que debieran adornar -en su buen hacer- a cualquier directivo al margen de su sector de actividad.
En dichas sesiones, y por las rendijas de nuestra percepción, se cuela un tipo de sutileza subliminal que de aflorar podría dejar sin atractivo alguno lo que allí se trata. El desarrollo de los acontecimientos nos sitúa ante un ponente que, avalado en unos casos por la Dirección General o Departamento de Personas de la empresa, y en otros, por el organizador del evento, se dirige a un auditorio que adivina en él cualidades de conocimiento y ejemplaridad que en muchas ocasiones se muestran extraños a su condición.
La mente, habituada desde su más tierna infancia al entorno educativo, se acaba acomodando al hecho de que la posición física del profesor en el aula tiene la consideración sinónima de saber. Tarima, pizarra, proyector, y saber, van de la mano. La persona que, en el mejor de los casos, se desvela por enseñar los entresijos del cálculo, la trigonometría o la gramática, pongamos por caso, acaba posicionándose en nuestro subconsciente como un experto conocedor de la materia, ejemplo de saber y, por tanto, merecedor de estar al frente de la clase. Proceso que, por repetitivo, llega a condicionar en nosotros la apreciación de lo que significa estar impartiendo una ponencia.
Pero, ¿qué ocurre cuando se tratan temas que no quedan resueltos con el mero entendimiento, como podría ser el caso de la resiliencia, la ilusión, la dirección de equipos y el liderazgo? Llevados por la inercia de tantas y tantas horas de formación y consecuente reflejo condicionado, nos vemos abocados, por un paralelismo evidente, a considerar que el que se dirige a nosotros, sabe, domina y es ejemplo de…
En una primera aproximación podríamos afirmar que nadie, incluso el ponente mismo, por muy capaz que sea de ilustrar la cuestión, puede presentarse como dominador de la materia. Así, cuando el experto orador trata sobre la resiliencia, jamás debiera mostrarse como «señor» de la misma. Cada nuevo desencuentro con la vida, cada próximo reto, cada nueva vejación, se transformarán en otro desafío de pendiente superación.
La resiliencia, cuando recibe un tratamiento puramente didáctico, no conoce del aprobado definitivo, y al igual que en los fondos de inversión: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, la superación de un reto pretérito no garantiza el triunfo sobre el próximo. El alma (la del orador también), otra vez tensada por el dolor, será sometida a un nuevo examen. Siendo así, el discurrir vital de quien se dirige a nosotros, al igual que el de cualesquiera de sus alumnos, implica una prueba constante. Y lo que es aplicable para la resiliencia, sirve también para la motivación, la ilusión, la felicidad, y un largo etcétera de conceptos.
Es por ello que en alguna ocasión podríamos enfrentarnos con el siguiente interrogante: ¿ En qué tipo de atril se apoya el ponente para dirigirse a nosotros? ¿Cuáles son sus atributos y expertise consecuente? ¿Quizás se ofrezca como ejemplo de…; tal vez como experto en su desempeño o quizás en su saber? En cualquier caso ¿Cuántos de ellos, desnudos en su condición de orador, no son otra cosa que simples ilusionistas de la palabra?
Muchas veces el público, ávido de recetas que no existen, «compra» lecciones de ilusión a un individuo que simula tenerla; de entusiasmo al carácter más frio y calculador; de negociación a quien ante la firme mirada del oponente se muestra como incapaz de argumento alguno. A veces, la formación en este tipo de habilidades da cancha a personas incapaces de un desempeño adecuado.
Cuando así resulta, y somos conocedores de ello, la escucha deviene en imposible. El arte de influir requiere de ethos, pathos y logos. Sin ethos -ser capaz de generar confianza a través de la ejemplaridad éticamente condicionada- la influencia en el otro se manifiesta como imposible.
¿Qué decir sobre el arte de dirigir cuando el ponente, en este caso un general, llevado de sus esforzados éxitos deportivos, que no los propios de la milicia, se muestra de forma arrogante y condescendiente tocado de la mano de Dios? Su sola postura se desdice en sus palabras. Los lenguajes verbal y corporal se muestran enfrentados. Con la palabra ensalza el ejemplo, con la postura y actitud, la soberbia. ¿Qué dirían sus colaboradores si pudiesen hablar? ¿Y el orador pretendidamente experto por sus más de treinta años de desempeño directivo del que jamás muestra empeño alguno en esclarecer?
Las contradicciones apuntadas no implican impedimento alguno para que una verdad se muestre como cierta, al margen de que quien la enarbole no se comporte de forma ejemplar. No obstante, de trascender forma tan mentirosa, de vislumbrarse la cara oculta de quien así se emplea, caerá en el descrédito más absoluto, perdiendo consecuentemente toda posibilidad de influencia.
Las habilidades directivas requieren de reflexión como paso previo a una acción que por singular resulta de imposible solución colectiva. Seminarios, cursos y charlas deberían ser semilla de la misma. Pero en este tipo de habilidades «hacer correctamente es saber», y es ahí, donde el coaching, el mentoring, y sobre todo la presencia de un jefe competente y ejemplar, tienen un papel determinante y vital.
No basta con entender, hay que sentir, pero para ello se debe estar pegado al individuo. Las sesiones colectivamente motivadoras entretienen, divierten, en el mejor de los casos pueden abrir una puerta a la reflexión, pero poco más.






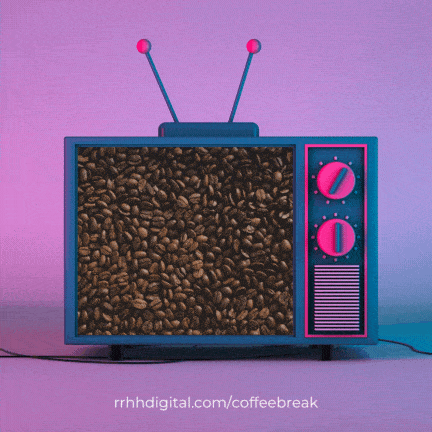

Los comentarios están cerrados.