Vivimos inmersos en una cultura del sacrificio. Quizá por herencia de nuestra tradición católica, el caso es que somos, en general, muy sufridos. Hemos crecido escuchando a nuestros mayores que la vida es trabajo duro, esfuerzo, auto exigencia y capacidad para levantarse una y otra vez después de cada caída. Y puede que lo sea. Pero en toda esa filosofía muchas veces se echa en falta un matiz que no tendría por qué estar reñido con el valor del esfuerzo. Un componente que, de hecho, le otorga pleno sentido: el disfrute.
¿Qué otra cosa nos puede movilizar, si no, a dar el 100% de nuestra capacidad? ¿La responsabilidad? ¿La autoexigencia? ¿El miedo al fracaso? ¿El sentimiento de culpa? Todas estas pueden ser poderosas razones para persistir en el esfuerzo. Pero no bastan, en mi opinión, para alcanzar la excelencia en aquello que se hace. Las resistencias que inevitablemente surgen a lo largo de ese camino de penurias lo impiden. Sólo hay un modo en el que el profesional puede sortear todas esas dificultades y conseguir alcanzar su máximo rendimiento: cuando disfruta con su trabajo y lo realiza con pasión.
Es lo que autores como Csikszentmihalyi, Gardner o Goleman denominan “estado de flujo”, un periodo durante el cual el profesional está tan abstraído por la tarea que tiene entre manos que es capaz de implicarse en ella en cuerpo y alma, de superarse a sí mismo. Son instantes en los que el reloj deja de avanzar, en los que las habilidades se afinan y surgen las oportunidades de alcanzar resultados realmente extraordinarios.
Es cuando el sacrifico se convierte en fluidez y lo que parecían cargas, en la sublimación del propio talento. Porque uno sólo puede demostrar talento en aquello que realmente le apasiona. Es cuando el refrán que dice que “sarna con gusto, no pica”, cobra pleno sentido.
Esta segunda visión, perfectamente compatible con la cultura del esfuerzo, es, sin embargo, menos visible que la que preconiza el trabajo duro por la mera afición a la lágrima. Y es incomprensible. Porque mientras que nuestra primera visión estimula el amor al trabajo bien hecho y a encontrar la realización en el desarrollo de las propias capacidades, esta última sólo fomenta miedo, frustración y resignación.
Pasión y sacrificio son dos emociones que pueden transitar por caminos similares cuando se observan en el comportamiento de los individuos. A ambas las veremos adoptar la forma de jornadas maratonianas, de fines de semana en la oficina y de horas robadas al sueño. Sin embargo, sus efectos sobre la persona son muy distintos. Porque mientras que la pasión es una emoción vinculada a la alegría que se observa en el rostro y en el lenguaje verbal y corporal de la persona, el sacrificio llena los centros de trabajo de personas encorvadas que musitan lamentos por los pasillos.
Quizá sea hora de cambiar el discurso y empezar a explicarle a los niños los beneficios de encontrar un propósito a sus vidas y una profesión que les guste y en la que puedan volcar sus esfuerzos, en lugar de limitarse a comprar boletos de mérito para una vida mejor en un futuro incierto.







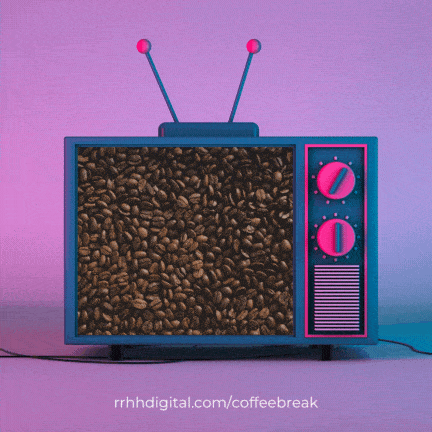

Los comentarios están cerrados.